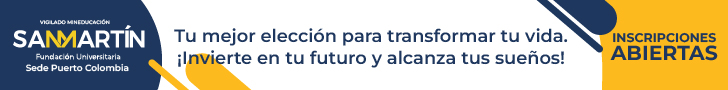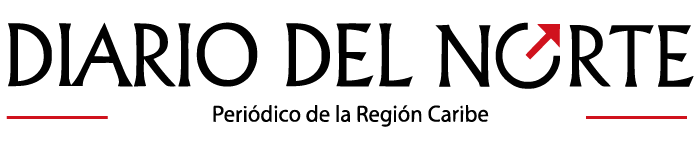Una malla separa a Mushaisa del resto de La Guajira con una élite privilegiada ante los estándares guajiros sociales, culturales, económicos y educativos. Es una comunidad que parece trasplantada de otro país; en su momento modelo gringo y que su dinámica social y estratificación mantiene la jerarquía empresarial, es decir, el diseño y comodidad de las casas depende del cargo. La alta gerencia en las casas de la colina, los mandos medios en la cuesta y los supervisores y analistas en la parte baja. Los que viven en las casas de arriba son las personas más importantes en la escala social y se comportan como jefes, aun en la colectividad.
Ese enclave social con sus servicios públicos óptimos, a diferencia de lo que ocurre a unos cientos de metros afuera, tiene sus desigualdades internas, que se estructuran por diferencias salariales lo que generó un entramado de subestructuras o imaginarios de superioridad de unos con relación a otros. A la zona de las casas de la colina se bautizó muy auténticamente con el nombre de Mushaisa Hills parodiando a Beverly Hills del condado de los Ángeles, USA, reconocida “por las grandes mansiones que acoge y por ser el hogar de los ricos y famosos”.
Los residentes de Los techos rojos, es la zona de los mandos medios con diferente status y un salario un poco más bajo, con una competencia desmedida por figurar y por escalar en la empresa, y por ende, por vivir en las casas de las colinas. En ese sector se daban trapisondas y golpes bajos a sus pares de parte de algunos miembros, como ingeniarse clavijas en el número de cargas en la producción o posar de héroes mineros en conversaciones informales en la comunidad a oídos de los de arriba. Así mismo, los de más abajo salarialmente en unas casas no ya tan buenas como las otras, sometidos al ritmo de lujos y compras de la aristocracia para mostrar también lo que Pierre Bourdieu llamó la distinción que da el abolengo y el linaje.
Esa estratificación social fue un caldo de cultivo para la lambonería o criadero de lagartos, a lo que poco estamos acostumbrados los guajiros. Eran raros y contados los coterráneos que vivían en esa comunidad, muchos de ellos, los más opcionados para salir de la empresa en los ejercicios de optimización organizacional (rightsizing). Sorprendió a muchos la salida de dos superintendentes de turnos de producción guajiros, con mejores indicadores en productividad y seguridad que sus pares. Permanecieron, uno paisa y otro boyacense, que definitivamente tenían mejores relaciones con los encopetados de Mushaisa Hills.
Eran tan finas las roscas o círculos de poder, que a la más famosa, liderada por un superintendente paisa, se le bautizó como el ‘Cartel de Medellín’. Ellos practicaban exitosamente la sociedad del mutuo elogio, donde los paisas siempre eran los mejores. Lo que ocurría en la empresa repercutía en la comunidad y viceversa. Las esposas y los hijos de los jefes querían mandar a las mujeres y niños de los otros niveles, pretendiendo tener más estatus por su rol en la empresa. Recuerdo un adolescente de las colinas a quien se le permitían algunos excesos en la comunidad.
El color del casco era el símbolo del poder; los blancos eran “empleados de manejo y confianza”; los azules, técnicos, muchos de ellos de otro Departamento y los rojos, en el nivel más bajo, operadores guajiros. Lo mejor del campamento era el colegio, del más alto nivel del país, sitio especial para mostrar estatus, donde ocurrió algo insólito. Un operador afrodescendiente, de familia campesina residente en Calabacito (Albania), descubrió que tenía derecho a matricular a sus hijos. Imagínense, todo por lo que pasaron esos muchachos. Siempre se les miró como unos intrusos y advenedizos.