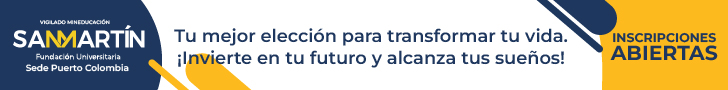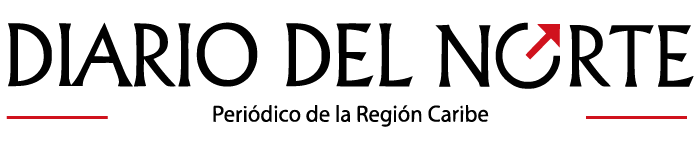El encuentro de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro y de Haití, Leslie Voltaire, con sus ministros en la Casa de Gobierno de Riohacha, donde se estableció un ‘Plan de Trabajo Colombia-Haití’ y la sanción en octubre de 2023 de la Ley que ascendió de manera póstuma y honorífica al Almirante José Padilla López al grado de Gran Almirante; son hechos aparentemente aislados, pero íntimamente ligados. Padilla era zambo de nacimiento y de ascendencia jamaiquina por su abuelo paterno; procedencia étnica que le permitió influir políticamente en las comunidades afro del Caribe, llegando a ser general del Ejército y senador de la República de Colombia. Pero también su color de piel, su coraje y rebeldía le acarrearon el temor de las élites, pues creían que podía terminar liderando un Gobierno de negros y mulatos.
Desde los primeros asentamientos ligados a la explotación de las perlas, Riohacha se ubicó como una de las localidades más importante por ser el epicentro del comercio del Caribe con Europa. Hoy somos casi invisibles en la región, pero fuimos grandes protagonista en el Gran Caribe insular, el que marcó nuestro origen y nos extiende siempre sus brazos. Es por eso un mar en el que debemos encontrar tanto las huellas del pasado como las señales del futuro. El comercio fluido entre La Española (República Dominicana y Haití) y el Cabo de la Vela desde mediados del Siglo XVI, precedió al puerto negrero sin impuestos del Río de la Hacha.
En 1565 asomó a las costas de Río de la Hacha una flotilla de corsarios ingleses al mando de Juan de Anquines (John Hawkins) formada por cuatro navíos. El capitán solicitó permiso para vender unos negros esclavizados que traía, pero como le fue negado, amenazó con desembarcar cuatrocientos de sus hombres para arrasar la ciudad. Después de dos días de espera por una respuesta positiva, se acercaron al puerto defendido sólo por setenta hombres. Los ingleses procedieron a desembarcar y durante doce días estuvieron negociando los 1.200 esclavizados africanos y las mercaderías que traían bajo la amenaza de incendiar el pueblo. Así el cabildo y los vecinos pagaron el trato obligado con oro y perlas.
A partir de 1570 la población buceadora de perlas cambió de ser mayoritariamente indígena a africana. Los nuevos esclavizados de las pesquerías ocuparon las rancherías en las inmediaciones del lugar de extracción de las ostras, próximas a la ciudad del Río de la Hacha. Ellos, que inicialmente se pensaba no eran buenos buzos, empezaron a desempeñar diestramente esas labores. En la década de 1580, había veinte señores de canoas y unos seiscientos esclavizados dedicados a la extracción de las perlas. En 1596 una armada a órdenes de Francis Drake arribó a las costas de Riohacha, redujo la ciudad a cenizas, llevándose, entre otras pertenencias, sesenta esclavizados negros diestros en la pesquería de perlas como la mercancía más valiosa.
La rebelión y la resistencia a la esclavitud siempre estuvieron presentes desde el secuestro en África, la travesía interoceánica y la esclavización en tierras americanas. La más grande manifestación de rebeldía de los buzos de las pesquerías de perlas en Río de la Hacha tuvo lugar el día de la trasfiguración del Señor, el 6 de agosto de 1603. Según el informe oficial, los esclavizados se levantaron en un número aproximado de cuatrocientos cincuenta, de los cuales treinta o cuarenta estaban armados con lanzas, broqueles, arcos y flechas, cuchillos, machetes, dardos y espadas que habían adquirido clandestinamente. Su intención era matar a todos los mayordomos y canoeros de la granjería. Los hechos ocurridos en Riohacha se dieron con mucha antelación a las revueltas de negros de la revolución haitiana.
La gran mayoría de negros que escapaban del buceo de perlas, hombres jóvenes, se internaban en el territorio indígena por la ruta del cimarronaje, el valle del río Ranchería. En fuentes primarias se establece “Que los indios tratan bien a los dichos negros, aunque siempre en calidad de criados pero con estimación, por estar persuadidos de que los hijos de los negros con mezcla de indios son muy guapos”. Por el año1802, cuando los franceses recuperaron las colonias antillanas que habían perdido por motivo de la guerra, se restituyó la esclavitud en todas sus colonizaciones. Para limpiar las ciudades del peligro trataron de vender a los negros más rebeldes en los mercados de esclavos de las colonias españolas; ante el fracaso de la operación, los franceses arrojaron entre 200 a 500 negros en las costas de La Guajira, con la esperanza de que los indios acabasen con ellos. Sin embargo, los indios repartieron a los negros entre la comunidad y vendieron algunos a los holandeses de Curazao.
La Guajira, y en especial Riohacha, son parte inseparable e indispensable del litoral Caribe; apenas 50 años atrás se integraron al Estado nacional colombiano con la inauguración el puente sobre el río Magdalena. La barrera natural de la Sierra Nevada obligaba a mirar al Gran Caribe de donde fue parida y amamantada Riohacha y aún sigue unida a su cordón umbilical. Fueron los multiculturales y mestizos isleños de Cubagua, los primeros pobladores, origen que nunca debe desprenderse y olvidarse. El fuerte legado y tradición da el sentido de pertenencia con Punto Fijo, Maracaibo, así como con el círculo de islas Aruba, Curazao, Margarita, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba, entre otras localidades. De allí somos y allí nos toca regresar para poder sobrevivir. Allí están nuestros ancestros y es ese mar nuestra esperanza, la que perdimos porque la marimba y el carbón enceguecieron a muchos, especialmente a una clase política cortoplacista, negligente, mediocre y corrupta. El Gran Caribe inmenso y hermoso nos espera. Somos su despensa agrícola y pesquera natural.
El Distrito de Riego del Ranchería; es decir la adecuación de sistemas de riego presurizados y por gravedad para 20 mil hectáreas de tierra para cultivos de lujo que permitan generar desarrollo económico y social a La Guajira, es una necesidad. Hay que hacer un desarrollo agrícola de primera condición, con productos de valor agregado, con cultivos nuevos que puedan ser exportados a ese Gran Caribe. La conectividad marítima y aérea es urgente. En la postminería la infraestructura ferroviaria y portuaria será la salvación de La Guajira.
Es el momento de que los guajiros se apropien de esa facilidad con las que los caribeños se adaptan a las circunstancias. Es claro que el Caribe es una región compleja y pluralizada; para entenderlo hay que saturarse de su historia y cultura. El arte de la supervivencia desarrollada por el Caribe, el mestizaje, las fuertes tradiciones africanas, los idiomas sincréticos que allí se hablan, son un reflejo de la capacidad de respuesta inherente al ser humano, a través del cual se generan respuestas adaptativas frente a situaciones de crisis o de riesgo. La hoy Guajira inviable por falta de recursos podría convertirse en el paraíso soñado. Necesitamos por lo menos dos décadas de gobiernos decentes y sensatos.