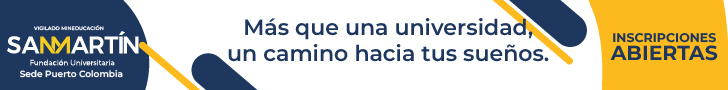Siempre quise escribir extensamente sobre la vida y obra de Manuel Zapata Olivella. Pero no puedo estar satisfecho con esta nota porque no la había planeado para cuando ya no estuviese entre nosotros. El escritor, médico y antropólogo sabía que nunca se iría. Y más seguro estaba que regresaría a los suyos, a sus mayores, gracias a una corriente bienhechora que finalmente transportaría sus cenizas al África Negra.
Nadie puede encontrar en la historia de Colombia a un ciudadano más orgulloso de sus orígenes que Zapata Olivella. Sus obras no son sino un recorrido en busca de sus ancestros, hacia y hasta la semilla. Como pocos negros, se restregaba esa palabra como si tuviera el temor de que su piel se le aclarase si no procedía así. Cada charla o conferencia era una expresión explícita de su origen. No había queja, no tenía razones para quejarse pues su talante y su recia personalidad eran argumentos suficientes para respaldar sus convicciones.
Con el correr del tiempo valoraremos lo que ahora hemos perdido. La presencia de Manuel Zapata en foros internacionales sobre negritudes ya no será posible. Y sucesores no se vislumbran en el horizonte. Quince días apenas antes de su muerte había participado en una de esas reuniones en Senegal, África, su entrañable madre patria. Y con el acervo adquirido en profundas investigaciones sobre su raza recorrió el mundo varias veces, bien fuera con el grupo folclórico de su hermana Delia Zapata o por decisión propia, pues toda la vida fue un trashumante empedernido. Un vagabundo, como prefería que lo llamaran.
Cuando Zapata tenía veintiséis años publicó la novela ‘He visto la noche’. Es el recuento de ‘Mis travesuras en Harlem’, como me lo expresa en una dedicatoria sobre la primera página de esa obra, que además de mostrar el trato humillante y discriminatorio que recibían los negros en Nueva York, pone de manifiesto las angustias de los parias en la famosa urbe. Sin embargo, el autor descubrió la solidaridad entre los negros, no importa de qué país provengan.
El año siguiente, el escritor colombiano publicó ‘Tierra mojada’, novela en la cual describe los problemas que padecen los cultivadores de arroz en las riberas del río Sinú.
Se aprecia allí, nuevamente, el estilo realista del autor y su compenetración con los padecimientos de sus coterráneos. Para el prólogo de esta obra Zapata Olivella consiguió en Nueva York un concepto del consagrado escritor peruano Ciro Alegría, autor de ‘El mundo es ancho y ajeno’, ‘Alegría’, al final de dicho prólogo dice: “Que la tradición viva de la raza africana, la cual a despecho de siglos de opresión afirma con su sola presencia su indestructibilidad, que la actitud de respeto y defensa del hombre que abrigan los mejores, y el ejercicio continuado del difícil trabajo de escribir, hagan de Zapata Olivella el gran expresador, porque no solamente puede llegar a contar bien sus historias, sino que comienza por sentirlas, convirtiéndolas de este modo en mensaje”.
Las demás obras de Zapata Olivella darían la razón a Ciro Alegría. No escribió el narrador de Lorica una obra que no sintiera; es más, su versatilidad le permitió utilizar el drama para representar muchas de sus creaciones: ‘Hotel de vagabundos’ y ‘El rey de los cimarrones’ son ejemplos de este género cultivado por Zapata Olivella. Era, además, cuentista, ensayista, folclorista, documentalista y antropólogo. Había olvidado ya la medicina.
‘La calle 10’, ‘Detrás del rostro’, ‘Chambacú, corral de negros’, ‘En Chimá nace un santo’ son otras novelas de Zapata Olivella. Pero entre todas, la que mejor refleja la convicción del autor es ‘Changó, el gran putas’, que incluye cantos y ritos; es de carácter antropológico. El contenido profundo de este trabajo no ha sido valorado como lo merece; sin embargo el conjunto de la obra de Zapata Olivella es motivo de estudios especiales en Academias de América Latina, de Europa y de Estados Unidos. Nosotros, como siempre, estamos en deuda.
El maestro Manuel Zapata Olivella alcanzó a recibir en vida algunos premios por su fecunda labor literaria y cultural. Nunca fueron suficientes, pero él no esperaba reconocimientos. Su vitalidad solo pudo ser frenada por los achaques de la edad.
Ochenta y cuatro años de trashumancia realizando lo que siempre amó, lo llevaron tranquilo a la tumba. Por fin se doblegó su cuerpo, debido ‘al peso de mis utopías’, como él decía. Pero los acompañantes de su féretro ya habían tomado otra decisión: ‘Manuel Zapata nunca morirá’ corearon en sus cánticos. Y así será.