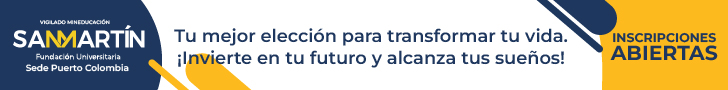lhernanta@gmail.com
Hace poco tiempo en el mundo, emergió un término que rápidamente se convirtió en el protagonista de todas las conversaciones: cambio climático. Surgió como una preocupación profundamente arraigada, que resonaba en cada rincón del planeta. En foros internacionales, en las sobremesas familiares, y en las reuniones de los amantes de la naturaleza, no se hablaba de otra cosa. El cambio climático se había erigido, al igual que en su momento lo fue la pandemia, en el enemigo silencioso de nuestra era, un gigante contra el que debíamos luchar.
Recuerdo una conversación que tuve con un amigo, un ambientalista de corazón: «Nuestra tierra, nuestro hogar, está enfermo, y lo está a una escala que jamás imaginamos». Sus palabras no eran exageradas. Colombia, aunque con su selva amazónica, páramos y nevados, esta sintiendo el impacto del cambio climático de una manera directa y desgarradora. Sin embargo, la trama no se detiene en el clima. Se extiende a los vastos mares y océanos, convertidos en inmensos basureros de plástico, y a una población en constante crecimiento, cada individuo demandando recursos de un planeta ya exhausto. Más de 7,8 mil millones de almas, cada una en su propio laberinto de consumo y desecho.
Era evidente que, al igual que con los temas de la pandemia, el cambio climático no era una mera moda pasajera. Es una realidad palpable, una amenaza latente que exige acción, compromiso y transformación. Colombia, con su biodiversidad sin par, con sus ríos hermosos y sus montañas que tocan las estrellas, tiene la oportunidad única, no solo de sanar sus propias heridas, de conseguir vivir por fin en paz, sino de liderar el camino, de ser faro y guía en la transición hacia un futuro más sostenible, más compasivo, más humano.
En síntesis, el cambio climático, la contaminación plástica, la sobrepoblación, son los síntomas de un mal mayor: nuestra desconexión profunda y dolorosa con el mundo natural, con nuestra propia esencia. Y así como aprendimos a cuidar de nuestra salud enfrentando a la pandemia con sabiduría y moderación, debemos aprender, con urgencia y determinación, a cuidar de nuestra Tierra.Considero que es una lucha que debemos emprender juntos, unidos en un propósito común, pues al fin y al cabo, en este pequeño y frágil rincón del universo, todos compartimos el mismo destino, el mismo hogar. Y como bien decía mi amigo: «Si no cuidamos de nuestra casa, si no sanamos sus heridas y abrazamos su dolor, ¿dónde vamos a vivir? ¿En qué refugio encontraremos consuelo?»
La respuesta a estas preguntas se encuentra en el corazón de cada ser humano, en la capacidad de cada uno de nosotros para cambiar, para transformar nuestras acciones cotidianas en actos de amor y cuidado hacia nuestro planeta. Es, en última instancia, una invitación a vivir de manera diferente, a no tenerla como hogar de paso para ir al cielo, a repensar nuestra relación con la naturaleza y a redescubrir la belleza y la sabiduría inherentes en un estilo de vida más simple, más consciente, más plena.
Porque al final del día, cuando las luces de la ciudad se apaguen y el ruido del mundo se acalle, lo único que realmente importará será la huella que dejamos en la tierra, la herencia que dejamos a las generaciones futuras. Y en ese momento, en ese instante de verdad y claridad, espero que podamos mirar hacia atrás y decir — como diría mi amigo— con certeza y orgullo: «Cuidamos de nuestra casa, cuidamos de nuestra Tierra. Y ella, a cambio, nos cuidó a nosotros».
También recuerdo lo que dijo el dinosaurio dirigiéndose a los humanos hace poco en la ONU: “No elijan la extinción, salven a su especie antes que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes, humanos, dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Extinguirse es algo malo. Y, provocar su propia extinción es lo más ridículo que he oído nunca, por lo menos nosotros tuvimos un meteorito”.