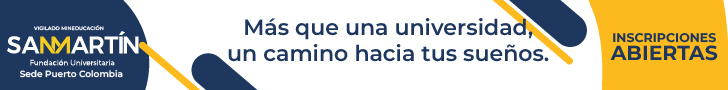Cuando María llegó de la provincia a la capital tenía tan solo 16 años y laboriosa como era se empleó como aseadora del Hotel Moderno de Pacha. Pero su don estaba en la increíble sazón que poseía para preparar la comida y por ello ascendió como jefe de cocina y como sabido está que «el amor entra por la boca», le bastó una cuchara de un guiso de animal de monte para conquistar a Agapito y procrear la docena de hijos con que perpetuó su estirpe.
Con esa numerosa prole María debió independizarse y armar su propia industria, donde el producto estelar era su majestad ‘El pastel’.
Hecho con un riguroso ritual, como el mejor ejemplo de la teoría económica de la división del trabajo de Adán Smith. Asignaba a cada uno de sus hijos una labor específica, según su edad, que obviamente, con la práctica, el crío iba perfeccionando y adquiriendo destreza, permitiendo así que el producto fuera el mejor de toda la comarca y sus alrededores.
Para estas épocas navideñas ya la matrona había negociado las gallinas en las rancherías aledañas, pues no eran épocas de pollo congelado o harinapan. Por ello compraba el maíz donde Yiya, la de Concha y delegaba al indio Apia y al mismísimo Lolo, la misión de molerlo.
Los sacos de carbón venían de donde Pina, la de la diez, y si no le bastaban, las marchantas se los traían hasta la puerta de su casa y ahí en el patio de la vieja casona iba reuniendo los insumos, todos naturales y seleccionados de inmejorable calidad. Pregúntenle a Papoña, la dibullera, quien ejercía un minucioso control de calidad, al venderle cada hoja de bijao con las que envolvería sus pasteles.
Bendecidos estaban esos alimentos, pues se adobaban con la salsamentaria de dos Santos, adquiridos a San José (donde Vladimiro) y los que le faltaban, a San Judas (donde Saldarriaga) se los conseguía.
Y llegó el gran día, y ya con las gallinas con el pescuezo jalao y desplumadas por los encargados de la labor en la cadena de montaje, a las tres de la mañana todos en la casa abrían el ojo para interpretar para los golosos de la región la sinfonía sincronizada del pastel de María, la de la 9.
Ella meneaba la masa con una cuchara de palo de guayacán, mientras uno de los doce dejaba caer lentamente y siguiendo las indicaciones,la harina en la olla y otro, la humedecía con el caldo… La matrona cerraba los ojos y probaba y según su paladar le indicaba, le agregaba el contenido de los frascos que San José y San Judas le enviaban, y no precisamente del cielo, venían de lugares más cercanos, de Maicao, provenientes, seguramente de Panamá en los barcos de carga que atracaban en Portete.
Listos los manjares, eran repartidos los encargados en el orden cronológico en que aparecían anotados en la vieja libreta y el resto eran exhibidos en una batea, también de guayacán, en la puerta de la casa, para que Villegas y todo el que llega los viera y se antojara.
Perfecto fue el paso por la Tierra de esta matrona; duró cien años exactos, y no fueron de soledad. Rodeada de sus hijos se despidió hace poco más de un año, en el mes de las madres, no sin antes trasvasar su sazón, tradición y secretos culinarios en las manos de sus hijos.
Hoy, tres de ellos, aún comercializan con orgullo los pasteles de su mamá, de una manera tan precisa que algunos desconocen que ella ya no está y que desde el cielo los inspira: Benja, anótame 3, que esos me los bajo yo en un desenguayabe navideño y en un dos por tres.