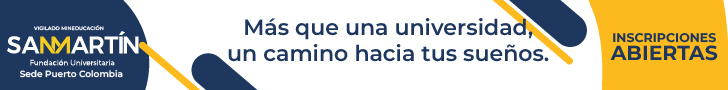Si la música es la sonrisa del alma del Caribe, Los Chupacobre serían una enorme y sonora carcajada, en la tierra de Padilla.
Estos virtuosos maestros, casi todos empíricos, además de una profunda amistad, “hermandad’ sería el término más preciso, cultivaron su amor por la música a través de las notas de porros, pasillos y marchas fúnebres y religiosas que solían interpretar en las conmemoraciones más importantes de nuestra tierra.
La vieja candelita, en medio del parque, nicho de la estatua del Almirante Padilla, era el escenario predilecto que precedió a la plazoleta de la catedral, donde nos deleitaban con sus retretas, en la prima noche, como también en las vísperas de nuestras festividades religiosas o en esas frescas alboradas de los novenarios parroquiales, donde se magnimizaban sus compases en el silencio de la noche y despertaban con una sonrisa a los durmientes que reconocían, aún soñolientos, los acordes de la banda.
El apodo tenía que existir, porque por estos lados la chercha no perdona y hasta si el mismísimo Ludwig Van Beethoven o Amadeus Mozart pasaran por ahí, de seguro también llevarían del bulto y serían simplemente “Chichí Beto y Burra Mocha”, porque así somos y el gallo se le mama hasta al Papa, con mucho respeto, porque ni los trastos de la iglesia se les escapan a mis paisanos.
Ni la casta perpetua se salvó de las garras del bembé, cuando anduvo “soplá en la hoja” y motorizada, porque los vagos del pueblo salían de cualquier rincón e irreverentes la japeaban y le gritaban “Sor” a la devota cristiana que en la paz del Señor, hoy en día ha de descansar.
Los Chupacobre contaron con el auspicio de un Gobierno departamental, no sé si amante de la cultura o quizá, vecino, pariente, compadre o amigo de algún miembro. En todo caso, por eficaz gestión o por el tráfico de influencia de quién está en la piña, un buen día les compraron nuevos, afinados y relucientes instrumentos y con ellos mutaron sus integrantes, elegantes, tiesos y majos a “Banda Departamental”, interviniendo con mayor frecuencia en algunas actividades gubernamentales, sin olvidar sus compromisos parroquiales, dónde le tenían cada pieza musical a cada procesión, porque las notas marcaban los pasos con los que se avanzaban y una cosa es el paso de la dolorosa y otra, el del resucitado. Cada santo con su toque y diferentes son sus compases, porque aquí no es que “lo mismo da Chana que Sebastiana”.
También los muertos de alto turmequé, eran amenizados con su música y si grande era el linaje del finado, hasta podría sentirse un repicar pausado de campanas que obligaba a los oyentes a hacerse la célebre y fatídica pregunta del admirado Ernesto: ¿por quién doblan las campanas? Para después sentir las notas tristes de una marcha fúnebre que acompañaba al prestigioso o muy bien amado y popular difunto.
Y de fúnebre a fiestero Los Chupacobre solían tornarse en un santiamén para deleitarnos con “María Varilla” o cualquier pieza musical, de esas que en su tiempo bailaban “la cuadrilla pinto” y la comparsa de “El maní” y que nutrían la prosa de nuestras abuelas, cuando tejiendo las trenzas de sus nietas, las ñongas, enseñaban estos versos: “Merendarse un huevo frito, sin condimento y sin sal; es como un carnaval, sin Francisco J. Brito”.