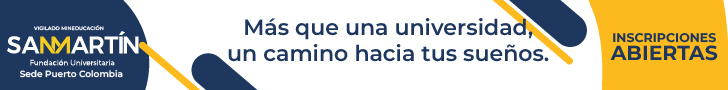En el desarrollo del juego democrático, el voto, principal herramienta de esta forma de gobierno, ha tenido también su evolución, intentando darle mayor libertad al ciudadano a la hora de la escogencia de sus gobernantes. Antes de la llegada del tarjetón, en 1990, existía la papeleta, llamada también “voto cautivo” y consistía en un sobrecito blanco, cuya preparación estaba a cargo de los partidos políticos y que contenía el nombre de los candidatos a elegir.
Recuerdo cuanto me divertía, en compañía de otros niños, a preparar las papeletas en el comando político que frecuentaban mis mayores e intuyo que ahí inició mi interés por la política, aun cuando no entendía, como ahora, esas prácticas; que no eran más que vicios democráticos del cual aún pagamos sus consecuencias. Me encantaba manosear y ordenar las papeletas con los nombres de los candidatos, como papelitos repetidos de cualquier álbum de colección. Pero eso sí, respetuosa de las instrucciones que me impartían. Yo me sentaba en el piso con un vaso de plástico repleto de una bebida “mancha tripa”, que podía beber sin límite y que reposaba en unos tanques gigantescos de aluminio, lista para ser repartida a los indígenas sedientos que llegaban desde la alta y de la frontera a votar.
El día de las elecciones, me levantaba temprano y me ponía una camiseta de propaganda política y feliz y contenta, atravesaba el parque, saludaba a mi amigo Padilla, que estaba erguido en la candelita, como principal testigo electoral, y me persignaba al pasar por la Catedral, pidiéndole a la Vieja Mello por mi pariente candidato con apellido turco, pues sabía de los divertidos festejos que sucederían a la victoria y llegaba eufórica al comando escarlata, rojo como mi partido.
Habiendo terminado con el empaque de las papeletas, debía dedicarme a otras actividades: bien sea llevar a los indígenas en fila india a votar, repartir la merienda, dar la información contenida en los derroteros o una práctica cuya relevancia no estaba al alcance de mi edad: eliminar la tinta de los dedos de los nativos que ya habían votado y que se disponían a hacerlo de nuevo, con cualquiera de las cédulas de ciudadanía contenidas en una enorme lata de galleta de soda y custodiada, con gran celo, por un astuto pariente, capaz de calcular con gran exactitud, el nombre de los vencedores de la contienda electoral.
¡Ganamos!, se gritaba después de escuchar en la radio los boletines de la registraduría e iniciaban a establecerse las estrategias para cuidar la victoria y evitar un chocorazo. Las varillas explotaban sin cesar en el comando y el picó sonaba a todo timbal con las canciones favoritas del recién elegido candidato: “El fuete”, “El gallo fino”, entre otras y el jolgorio se apoderaba del ambiente, hasta el amanecer. Estos vicios son más viejos que “cagá agachao” y que Matusalén, se repetían en la península y en la Cochinchina y, con el paso del tiempo, el legislador ha intentado corregirlo, con la introducción del tarjetón, en aras de custodiar la libertad electoral y el control de huellas con la biométrica, para impedir suplantaciones, pero ello no es suficiente.