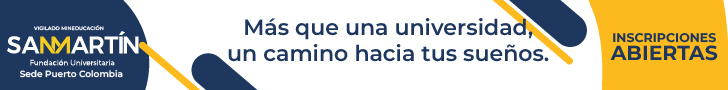Para estas épocas decembrinas, donde todos se engordaban, la niñita pasaba por un sutil proceso de depuración más efectivo que cualquier purgante sacalombrices, pues la ingesta de dulces y chucherías disminuía considerablemente debido a que los centavos y menuditos que destinaban a la compra de dulces y melaos estaban todos exclusivamente dedicados a la adquisición de una cosa muy preciada para ella, el triquitraque.
Borracho triquitraque que le sacó canas verdes a sus mayores.
La muchachita lo compraba a cualquier hora, en cualquier tienda de barrio: donde el indio, donde el cachaco, donde Prosperito y hasta donde Macú y Tindá iba a dar la borda con tal de obtener sus preciados polvoritos.
No había poder humano que convenciera la indómita criatura del riesgo que corría por pasar todo el día prendiendo triquitraques a la trocha y mocha y experimentando con ellos, acuñándolos peligrosamente en sus bolsillos y desprevenida, acercarse a los fogones sin saber si el día menos pensado, explotaba junto a ellos.
Pobre ángel de la guarda de esa criatura traviesa. Lo ponía a trabajar extraordinarios, siempre en alerta 24/7 y correr de aquí pa’ allá y de allá pa’ acá, como bolita de ping pong, para evitarle una mala hora.
El otro día, el angelito se sentó a descansar un minuto porque la pequeña dormía y zuas… se fue la luz y para espantar la oscuridad se encendió una vela, como de costumbre.
¿Pues han de creer que en los bolsillos de la durmiente había un triquitraque olvidado? Y en una voltereta durante el sueño la falda rozaba la vela y al calor de la candela el triquitraque ya estaba listo a explotar… El ángel voló a apagar la vela, haciéndose pasar por un nordeste inoportuno que entró por la ventana para evitarle el quemón. ¡Pobre angelito!
En el barrio, los pelaos de la calle, esos expertos y con cancha, metían paco pacos en botellas de gaseosas y como gran gracia, introducían triquitraques y le daban fuego por el gusto de verlos explotar juntos.
El ángel guardián, con los pelos de punta, hablaba con la conciencia para que le susurrara al oído a la fulanita, de los peligros de repetir esa acción, pero ella se hacía la sorda y aunque si los susurros se tornaban gritos, hacía caso omiso de ellos y ya estaba con botella en mano, expuesta a otro peligro.
El ángel de su guarda, desesperado, fue a llamar a su abuelita, disfrazándose de ‘pálpito’, y esta, con la mano en el corazón y una angustia inexplicable salió a la puerta de la casa y justo a tiempo detuvo la inminente explosión con un grito desgargantado que asustó hasta la estatua de Padilla, en medio del parque.
Pero el día menos pensado, el quemón llegó. En la mano derecha dejó su huella de llaguitas y vejigas y ella se justificaba diciéndose a sí misma “sarna con gusto no pica”, a lo que el ángel guardián exhausto e iracundo le respondió: No muchachita, ese quemón permití yo que te lo hicieras para que entendieras el peligro de los triquitraques, y para que supieras de una vez por todas que “la letra con sangre, y con llagas, entra”.