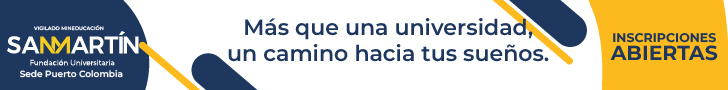Hasta la mesa, fresco, frito y sabroso, llegó tu pescao. Ese mismito a quién estás viéndole el ojo asustado e inerte, mientras le zampas la tapita de zumo de limón y te lo devoras con más ganas que hambre.
Y cuando hablo de pescado fresco, fresco lo es. La criaturita marina hace menos de 24 horas se encontraba a sus anchas panzas, como pez en el agua, pero no contó con su mala suerte y le fue como a los perros en misa y zuas… cayó en las redes de un tal Benancio.
Los paisanos, como habitualmente lo hacen fueron en sus cayuquitos, a la luz de la luna a pescar; cabalgaban con la maestría de la experiencia, las pocas olas de un tranquilo mar y en los puntos convenidos tiraban la red y con la satisfacción del trabajo bien hecho, iban llenando la rudimentaria embarcación con los frutos que el mar les ofrecía.
Aún a rayo de luna, llegaron hasta la orilla, un poco antes del Valle de los Cangrejos, justo donde acaba la pavimentada y ahí ya los estaban esperando los vendedores del Tambo.
Trabajo honesto y bendito este, ¡carajo! Sin tanto fulanitos, zutanitos y perencejitos intermediarios, lo cual garantiza la frescura del producto, con la convicción de que “a quién madruga Dios lo ayuda”. Yo realmente dudo que alguien se le pudiese anticipar a esta gente a trabajar.
Concluida las transacciones, después de regatear el precio, usando las reglas básicas de economía de oferta y demanda y con las cabas de icopor a tutiplén, se llevaban el producto un par de kilómetros más adelante, para ser distribuido entre las marchantas que lo venden de casa en casa o por los compradores que se acercan directamente al lugar.
Hasta con los ojos cerrados podríamos llegar ahí y saber dónde estamos, pues entre el fresco y el manío del descompuesto, el olor a pescado de nuestro mar Caribe invade nuestro respiro.
Las brisas marinas acarician la piel y la algarabía de sus vendedores meten en alerta el sentido auditivo; así que en este orden de idea, al Tambo no solo se llega viéndolo, también lo puedes hacer respirándolo, escuchándolo y posteriormente, de regreso a casa y con la magia de un fogón, gustándolo.
El tambo reposa temprano, porque se despierta aún más temprano, casi que ni duerme, así que con los primeros rayos de sol, ya la venta abierta está.
Los cayucos de los pescadores madrugan a conquistar el mar, que siempre generoso les ofrece, según las lluvias y otros factores, un festín de pescados y mariscos que entran con paso firme en nuestra culinaria, para la delicia de nativos y turistas.
Pida no más que se le tiene: pargo, sierra, bonito, cojinúa, róbalo, y algunas veces hasta camarón y langostino.
como la pega del pescado es el limón, ahí a boca de jarro está el carretillero con los limoncitos jugosos, adquiridos en las finquitas cercanas, a diez en mil, una bolsa en cinco mil, una más grande en diez mil y el vendedor de limón se hace su agosto 7 y lleva feliz el diario a su mujer.
Los verduleros no se quedan atrás, así que en la calle del Tambo lo que se forma es un festival de carretillas para que el que llegue a comprar la presa, compre todo lo demás, y ya que están por los lados del barrio arriba, pues cómprese un dulce de las Gutiérrez, pa’ el postre del almuerzo…. Que viva la gente del Tambo, carajo, sonriente y pujante… y escandalosa, como yo.