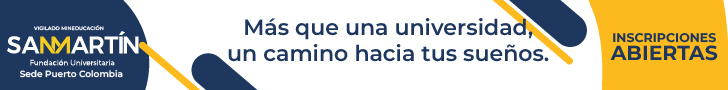Para quienes viven en la fría Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas, un boli no significa gran cosa, pero por estos lares, al nivel del mar, y con los rayos solares en perpendicular, calentando la mollera de aquellos mortales que lo desafían tirando canilla a la trocha y mocha, un boli es el maná del desierto, milagrosa poción que te ‘resetea’ el ánima, justo cuando imaginas estar entrando a la anticamara del infierno: ¡Dios nos libre!
El boli se degusta y consume despacito para permitirle al frío mezclarse con la temperatura corpórea hasta bajar el sofoco. Lo encuentras en cualquier casa, no por fuerza una tienda, una humilde vivienda que con un letrero te indica ‘Sí hay boli’, junto a la módica suma que hay que pagar para adquirirlo; monedas que se guardan en una lata vacía de galleta, avena o leche en polvo.
En las más de las veces, el boli es artesanal, hecho con un batido de fruta de cosecha, agua y azúcar y listo el pollo; aunque si a veces se hace con leche o con cualquier polvo colorante mancha tripa.
A la salida del colegio, con el sol caliente, hambre y sed, es un buen escenario para ofrecerlo, y se vende como pan caliente aquel pedacito frío; donde ‘Goya’, por ejemplo, en la esquina de las monjas.
¿Y qué me dicen de los que se vendían en la cuarta con séptima, dónde Imelda? Por estos días de la Santísima Trinidad, su santo, la recordé y, con estos calores, me provocó un boli de maní, aunque si presiento que su receta se perdió, como también se perdió la de los dulces del barrio Arriba, donde las Gutiérrez y los pescaditos de leche, de las Tovar.
¡Carajo! ¿Y no hay quien entienda que estas exquisiteces hacen parte del patrimonio culinario de nuestra tierra? Es menesteroso conservarlas o al menos traspasar el saber, recetas de antaño que traen sabiduría, que saben a esos tiempos que ya no volverán.
¿Se acuerdan del libro gordo de Petete? Eh allí la respuesta: se necesita un paisano sabio que se dedique a coleccionar el método de preparación de estos manjares. En un gran libro gordo, donde página tras página nos encontremos de frente con los sabores de la tierra, pa’ que no se nos olviden de dónde venimos y de generación en generación se sucedan, porque el olvido es un gran miedo que la memoria escrita sabe cómo ahuyentarlo.
El amor entra por la boca y comerse la tierra enamora; sus sabores están en el ADN, genéticamente reconocibles a ojo cerrado, sabores que deleitan y que se disfrutan, como el boli deglutido sentada en un bordillo, mientras contemplas la vida misma que te pasa por delante, para ver cómo un muchachito de un pueblito, un ‘tira piedra’, que juega a comunicar con dos vasos de plástico unidos con un hilo y, con la ayuda de un palo arrancado a la rama de un árbol, sentado al lado de una sequia, se imagina de locutor de pueblo, sin saber que sus sueños le cobrarán forma con trabajo y pasión. El pelaíto se compra un boli de mango y años después, cuando se convierte en un hombre hecho y derecho, se sienta en la poltrona del gerente en propiedad de Telecaribe para mostrarnos que «solo el cielo es el límite».
Es que como diría Petete: «El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contenta, hasta la columna que viene».