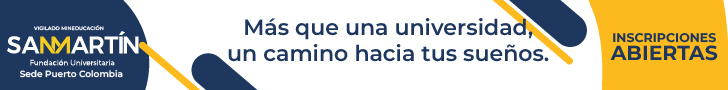Caminaba de espalda, para poder verle todo el tiempo la cara a la Virgen, durante el recorrido eterno que durara la procesión.
La eternidad la infundía el calor, el gentío y el balanceo de la imagen al compás de los pasos y estos, a su vez, se ejecutaban en armonía con la melodía de la marcha, que a son de redoblante y trombón, lo ordenaba: dos adelante, a los lados y detrás…. y ella se mecía por inercia, sumergida en la multitud, amalgamada en una unidad llamada gentío, con los ojos llenos de lágrimas, vestida humilde pero pulcramente y sosteniendo entre sus manos un rosario, un pañuelo y una estampita de ‘la Vieja Mello’, por supuesto.
“Ella no vino, pero vine yo, que es lo mismo”, la escuché decirle a la Virgen cuando el megáfono se silenció por un instante, esperando la respuesta del Ave María de la multitud. Y luego se unió al coro respondiendo el “Santa María, madre de Dios”…
Cuando, desde el balcón de una esquina le lanzaron pétalos de rosas a la imagen, algunos de ellos cayeron en su rostro y, extasiada, contemplaba como cada pedacito de flor descendía al mismo tiempo del rostro de la Virgen y del de ella y sentía, por fe, que la Virgen le sonreía para consolarla.
No faltó quien la reconociera entre la multitud y le preguntara por su madre enferma “Ella no vino, pero vine yo, que es lo mismo” y así, de rever, continuaba su recorrido, con el pescuezo adolorido por mantenerlo estático en una única dirección, la que pudiese enfocar perfectamente a su patrona, a quien le hablaba fervorosa, agradecía e imploraba quizá que cosa, quizá que apremiante favor.
Al llegar a la plazoleta de la iglesia, cuatro manos anónimas la agarraron de cada brazo para ayudarla a subir, de espalda, por supuesto, el escalón que se interponía y así entró a la iglesia y de pie escucho la misa solemne, muda y sin pestañar.
Al finalizar, le pidió permiso a la imagen y con delicadeza tomó una de las tantas flores que la adornaban, regresó a su casa y, de inmediato, entró al cuarto donde reposaba una enferma.
La encontró lúcida y tranquila y aprovechó el instante para besar sus canas y obsequiarle la flor que la Virgen le había mandado.
La vieja se conmovió y una lágrima corrió por su mejilla y se lamentó:
-Le fallé a la Virgen y no la acompañé pero es que las fuerzas ya no me dan y ya no estoy para esos trotes.
– Pero fui yo, que es lo mismo -le contestó la hija.
Así es nuestra fe, así crecimos y así moriremos, porque, cuando se trata de Nuestra dulce y amada Patrona de este pueblo, la devoción continua de generación en generación sobre los que le temen.
Quizá cuantos Riohacheros han cumplido la cita al puesto de sus viejos y no vacilarían en llevarse una flor del altar, para repetir, por última vez, el bonito gesto de regalar flores a mamá y en su último dos de febrero decirle: “ahí te manda la Virgen”.