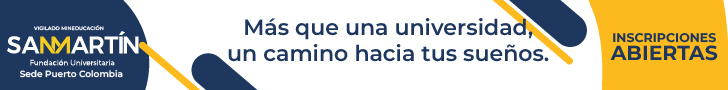El periódico estadounidense The Washington Post publicó en su edición del 13 de octubre una crónica sobre la gestión realizada por la IPSI Palaima para llevar las vacunas contra el Covid-19 a las comunidades indígenas dispersas en la Alta Guajira.
La crónica, escrita por la reportera Samantha Schmidt, también fue publicada en el portal web del medio norteamericano. A continuación, el escrito traducido al español:
El equipo de vacunación había pasado una hora rebotando y tronzado por un camino de tierra y sobre las vías del tren cuando el conductor de la camioneta emitió una advertencia.
La parte más difícil de la unidad aún estaba por venir.
Las dos mujeres agarraron sus cojines de asiento mientras la camioneta sacudía, subía un montículo de tierra y cola de pez en el barro resbaladizo. El conductor Toto Girnu tocó la bocina a las cabras que pasaban mientras seguía un camino ardiendo solo por pistas de neumáticos. A lo lejos, vio nubes oscuras y amenazadoras.
Si el grupo tuviera suerte, el viaje por este remoto desierto llevaría cuatro o cinco horas. Si lloviera, como lo hizo cuando Girnu hizo este viaje unos días antes, podría tomar más de 10.
Pero esta fue la única manera de llegar a las familias indígenas que viven en esta árida franja de tierra en el norteño departamento de La Guajira, donde no hay carreteras pavimentadas, electricidad, agua corriente y no hay otro acceso a las vacunas que protejan a sus comunidades.
Viajar es solo una parte del desafío que enfrenta el equipo, uno de los muchos contratados por el gobierno colombiano para entregar vacunas a algunos de los pueblos más remotos del país. También hay una falta de información sobre el coronavirus, dudas sobre las vacunas y una desconfianza general hacia las autoridades.
La camioneta, «Ruta de la Esperanza» escrita a través del parabrisas, se encontró con un obstáculo. Adultos y niños aquí tendieron cuerdas a lado y lado de la carretera, para levantar solo a cambio de agua, comida o dinero en efectivo.
«¿Estás vacunado?» Katherin Gamez, coordinadora del equipo de vacunas, le gritó a un joven. Girnu, le tiró una pequeña bolsa de agua y tradujo la pregunta a wayuunaiki, el idioma del pueblo indígena wayuú local.
“¿Para qué?”, Preguntó.
Al otro lado de los Andes, una región que ha informado de algunas de las tasas de mortalidad por covid-19 más altas del mundo, los equipos están atravesando desiertos, montañas, selvas tropicales y ríos para vacunar a comunidades aisladas.
Tales equipos son particularmente activos en Colombia, un país de más de 48 millones de personas, donde alrededor del 16 por ciento de la población vive en áreas rurales que a menudo fueron descuidadas por el gobierno durante más de cinco décadas de conflicto armado.
En el norteño departamento de Magdalena, un vacunador a caballo sube una montaña fangosa y luego desmonta para completar su viaje a pie. En Amazonas, un equipo pasa días viajando en barco. En el Chocó, los grupos criminales añaden otro desafío.

Alrededor del 35 por ciento de la población de Colombia ha sido completamente vacunada, según el Ministerio de Salud. Más de la mitad de los residentes de las principales ciudades, el 62 por ciento en la capital de Bogotá, han recibido al menos una dosis.
Pero en La Guajira, hogar de la mayor población indígena del país, solo el 38 por ciento ha recibido al menos una dosis. En otros departamentos, la tasa es tan baja como el 20 por ciento.
En La Guajira, años de abandono y mala gestión del gobierno han causado que muchos residentes de wayuú desconfíen del sistema de salud. Solo el 4 por ciento de las personas wayuú aquí tienen acceso a agua potable, informó Human Rights Watch el año pasado; el 77 por ciento de los hogares indígenas tienen inseguridad alimentaria. En la Alta Guajira, donde vive el mayor número de personas wayuú, solo hay un hospital y solo ofrece atención básica. Las personas que necesitan tratamiento especializado viajan seis horas o más a la capital departamental, Riohacha.
«Para cuando muchos de ellos se preocupan, están tan cerca de la muerte… existe la percepción de que tal vez la atención no ayudó», dijo Shannon Doocy, profesora asociada de salud internacional en Johns Hopkins que coescribió el informe de Human Rights Watch.
La falta de pruebas en la zona rural de La Guajira hace que sea difícil conocer todo el impacto de la pandemia en estas comunidades. Pero una cosa está clara: si un miembro de la comunidad enferma de covid-19 en Alta Guajira, es casi imposible acceder rápidamente a la atención que necesitaría.
Es por eso que la camioneta se dirigía al extremo norte del departamento.
«Nos estamos acercando», dijo Girnu a Gámez y Eliana Andrioly, la líder indígena del equipo. Aceleraron un salar, sus kilómetros de arena y la lejana bahía.
Fue a última hora de la tarde cuando el grupo llegó a un centro médico en el área de Bahía Honda. Un equipo de asistentes de enfermería y un médico estaban esperando. Los proveedores pasan 15 días a la vez viviendo en un dormitorio de al lado, durmiendo en hamacas y duchándose con cubos de agua, para organizar misiones médicas diarias a las comunidades circundantes.
La organización, IPSI Palaima, «tierra del mar» en wayuunaiki, fue fundada en 2007 por una mujer indígena que creció en la zona. Es uno de los únicos proveedores en la Alta Guajira con un refrigerador de vacunas permanente, en un centro médico alimentado por paneles solares.
El miembro del equipo a cargo de las vacunas esta semana fue Daniela Vergara, una asistente de enfermería de 21 años que nunca había estado en Alta Guajira antes de solicitar el trabajo.
Cada día, Vergara tiene como objetivo vacunar al menos a 10 personas, un objetivo modesto que a menudo requiere un esfuerzo masivo.
Este lunes, aún no había alcanzado su objetivo. Empacó su refrigerador, una mochila azul llena de frascos de la inyección de Johnson & Johnson de dosis única que ha sido un regalo del cielo para los equipos rurales de vacunas, y partió hacia una comunidad al otro lado de la bahía.
La forma más rápida de llegar sería en barco, por lo que Vergara y los otros miembros del equipo IPSI Palaima llegaron a la camioneta de Girnu y condujeron los 20 minutos a un muelle. Un barco los llevó a un acantilado rocoso con vistas a aguas turquesas prístinas.
Desde allí, un miembro de la comunidad ofreció al equipo un paseo en la parte trasera de madera de su camión.
Condujeron a un lugar de reunión donde esperaban conocer a personas interesadas en la vacuna.
«Aquí no hay nadie», dijo Vergara. «Llegamos demasiado tarde».
Un líder local sugirió que fueran casa en casa. Al caer la oscuridad, los miembros del equipo preguntaron a cualquiera que tuviera 18 años o más si querían la vacuna.
Pronto una mujer relató un rumor que habían escuchado muchas veces: afuera estaban aplicando una vacuna que estaba enfermando a los miembros de la comunidad wayuú.
La mujer, una maestra que hablaba algo de español, sabía lo que estaba en juego. Había contraído el virus unos meses antes, después de un viaje a la ciudad de Uribia. Durante un mes, sufrió dolores en el pecho, dolores de cabeza, tos intensa y pérdida del gusto y el olfato. Ella fue tratada solo con remedios tradicionales wayuú. Le preocupaba a un vecino de 66 años que no tenía interés en recibir una inyección.
«Muchas personas están muriendo de esta enfermedad», dijo Juan Larrada, médico wayuú del grupo, en wayuunaiki. Dijo que la vacuna podría tener efectos secundarios, pero los protegería de enfermedades graves. Le preguntó a Amaita Uriana por qué no lo quería.
“Porque tenía miedo de enfermarme», dijo. «Realmente me siento muy enfermo. Llevo dolores en mi cuerpo. Es por eso que me negué cuando una chica vino aquí por la misma razón. Y ya habíamos oído hablar de las experiencias de otros wayuú que habían sido vacunados y enfermados.
“La vacuna puede tener esos efectos», estuvo de acuerdo Larrada. «Fiebre, dolores musculares, eso es normal».
Entendiendo al médico mientras hablaba con ella en su propio idioma, Uriana dio su consentimiento. Cerró los ojos; Vergara vació la jeringa en su brazo.
A la mañana siguiente, Vergara recogió su cabello en una cola de caballo, bebió una bolsa de agua y se subió a la parte trasera de una moto.
Se aferró con una mano y logró un refrigerador con la otra mientras el conductor aceleraba el desierto y a lo largo de la costa. Como siempre, Vergara le pidió al conductor que colocara vallenato, la música folclórica colombiana popular en todo el Caribe, para que pudiera cantar. A su espalda, en la parte trasera de otra motocicleta, estaba Micaela Epieyu, la enfermera del equipo a cargo de las vacunas infantiles.
A medida que las mujeres se acercaban a su primera familia, un grupo de mujeres con vestidos florales en una escalinata delantera, a Vergara le preocupaba no confiar en un forastero que no hablaba wayuunaiki. Le pidió a Epieyu, que habla el idioma con fluidez, que ayudara a traducir.
El hombre de voz suave de 29 años era tímido. Pero cuando comenzó a hablar con las mujeres, la mayoría de ellas madres, la familia se parecía mucho a la suya. Epieyu tuvo tres hijos menores de 12 años, quedándose con su madre en la ciudad de Maicao. Vergara también es madre soltera, con un hijo de 1 año de vuelta a casa con su abuela. Ambos contaban los días hasta que pudieran regresar con sus familias.
En cuestión de minutos, Vergara había vacunado a cinco personas.
A un corto paseo en moto, encontraron una familia de más de 10 personas viviendo en una casa hecha de madera y palos.
«Las vacunas engañan», dijo Cristina Pushaina a Epieyu. «Hace un mes, nuestro tío murió por ser vacunado».
Dijo que una niña de la comunidad fue a un hospital lejano y murió. Sus familiares tuvieron que pagar para traer su cuerpo de vuelta para un funeral tradicional de wayuú.
Pushaina usó un hueso de pescado para raspar una cáscara de fruta conocida como taza de mono, para extraer un jugo utilizado en la medicina tradicional para tratar los dolores de estómago y la desnutrición infantil.
«Confiamos en la medicina hecha por nuestras propias manos», dijo. No es la medicina de una «alijuna», un forastero. «Este líquido que quieres inyectar en nosotros, no sabemos quién lo prepara ni cómo».
«Con cualquier tipo de inyección», dijo, «los wayuú siempre mueren».
Sus temores eran como los de otros en todo el mundo que han rechazado las vacunas, temores basados en desinformación, desinformación o falta de confianza. Incluso aquí, en un lugar sin electricidad y con poca recepción de teléfonos móviles, donde los lugareños rara vez interactúan con personas fuera de sus familias, los rumores todavía se propagan.
Pero las raíces de la desconfianza en Alta Guajira son mucho más profundas. Es una comunidad que durante generaciones ha sufrido desnutrición e inseguridad alimentaria agravadas por la corrupción y la mala gestión tanto en los gobiernos locales como departamentales e incluso en los proveedores de atención médica financiados con fondos públicos.
Las familias aquí han sobrevivido casi por su totalidad por su cuenta, dependiendo de la pesca y el pastoreo de cabras para obtener alimentos, y de los tratamientos medicinales transmitidos por sus antepasados.
«Si nuestras abuelas hubieran sido alijunas», dijo Pushaina, «no existiríamos».
Vergara y Epieyu no intentaron empujar más a la familia. Su decisión fue tomada.
Fue una oportunidad perdida, pero las enfermeras entendieron que solo había mucho que podían hacer. Incluso si viajaran casa por casa a través del desierto, incluso si explicaran la vacuna a los miembros de la comunidad en su propio idioma, no sería suficiente convencer a algunos.
Las mujeres se subieron a sus motos y condujeron a la siguiente casa.