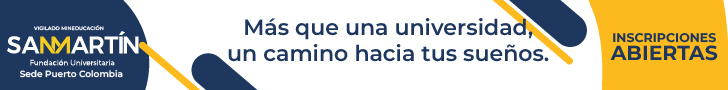En Riohacha, como en la mayoría de ciudades de la región, bajo esta lógica de “preservar la seguridad”, se está imponiendo como moda de diseño habitacional las llamadas “casa-patio”. Se trata de una estructura que no solo distancia la casa de la acera, sino que la oculta de la vista de transeúntes, la cerca de vallas electrificadas y le pone ojos hacia dentro y fuera con cámaras de vigilancia para “ver sin ser vistos”.
La paranoia para preservar la seguridad está llevando a muchas familias a una práctica de invisibilización extrema que deriva de las nuevas formas de segregación espacial que producen quienes se encierran y ocultan mediante muros y rejas. El tema ya cuenta con investigaciones en grandes urbes del continente como las del antropólogo argentino- mexicano Néstor García Canclini y la brasilera Teresa Caldeira, quien concluye que “la segregación física instituida por estos ‘enclaves fortificados’, es exacerbada por obsesivas conversaciones sobre la inseguridad que tienden a polarizar lo bueno y lo malo, establecer distancias y muros simbólicos que refuerzan las barreras físicas. El imaginario se vuelve hacia el interior, rechaza la calle, fija normas cada vez más rígidas de inclusión y exclusión. El espacio público de las calles queda como espacio abandonado, síntoma de la desurbanización y del olvido de los ideales modernos de apertura, igualdad y comunidad; en vez de la universalidad de derechos, la separación entre sectores diferentes, inconciliables, que quieren dejar de ser visibles y de ver a los otros”.
Las casa-patios instauran una cultura de la protección sobrevigilada, vinculada con nuevas reglas de distinción para privatizar espacios públicos y separar abruptamente a los sectores sociales entre los buenos (los que están dentro de la casa o el conjunto) y los malos (los que están afuera). Pero, además esta forma de habitar la ciudad rompe con el sentido que los guajiros hemos tenido de la vecindad. Nos criamos en pueblos donde el vecino no solo es el que vive cerca sino el que es amigo y compadre, la que te lleva la “tacita de tinto” temprano, el que parrandea contigo, el que te comparte un gajo de plátanos que trajo de su parcela. El vecindario no solo es la proximidad espacial sino también la afectiva, la comunión social y esa es la mejor valla para protegerse de amenazas externas.
Cierta vez me tocó pernoctar en Dibulla. Aprecié como en una calle estrecha y antigua, los vecinos, cada uno desde la puerta de casa, entretejían un diálogo sobre la hora en que había llegado uno de los muchachos a casa; nadie pedía permiso para intervenir. Era un tejido de voces de pretil a pretil sin que ninguno evitara que el vecino “metiera la cuchara” en sus asuntos. Ese es un vecindario, esa es una comunidad, esa es la cohesión social que rompe esta nueva forma de atrincherarse los ciudadanos para evitar que los demás “metan los ojos” en su vida familiar.
Como caso contrario, este snob de casa-patios me hace recordar los años 90s cuando el estilo de vida cacha-afuera se impuso en Maicao. Cada “cacha-afuera” tenía su patio, un lote grande con paredes alta, portón inexpugnable y un quiosco. Allí hacía sus parrandas, faenas extramatrimoniales, “cruces”, escondían carros, armas y mercancía lícita e ilícita lejos de la mirada de curiosos. El patio siempre era cuidado por un muy servicial palenquero “importado” exclusivamente para ese oficio.
Esta vez, no solo son formas de habitación que modifican y rompen el paisaje urbano, ya que solo vemos un portón informe y no el diseño ni exteriores de la vivienda, sino que está creando una sociedad que se está auto apartando de lo que sucede alrededor, generando cambios en los hábitos y rituales familiares, vecinales y comunitarios. Ojalá esta moda, como todas, termine rápido para hacer posible lo que García Canclini plantea: “reconstruir una apropiación menos segregada, más justa y comunitaria, de los espacios urbanos”.