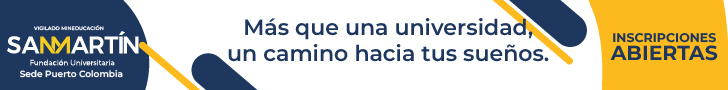Por Martín López González
En el tercer viaje de Colón en 1498, cuando se dieron cuenta de la riqueza de las perlas, la muchedumbre de aventureros y facinerosos europeos no dejó de crecer y la vida de los pueblos nativos se convirtió en un horror. Impusieron su cultura, su idioma y su Dios, esclavizando a los nativos y posteriormente trayendo a los africanos. En La Guajira, Riohacha en especial, la estratificación económica y social coincidió con la racial. La población africana y la nativa ocuparon los grados inferiores de la jerarquía social.
Más de cinco siglos después las cosas siguen muy parecidas en el país; Chocó y La Guajira, predominantemente afro e indígena, respectivamente, a pesar de que poseen grandes riquezas y ventajas comparativas, sus gentes son los más pobres en una Colombia cada día más excluyente. Cuando se decreta la abolición de la esclavitud en 1852, el Estado toma la más racista de las decisiones: pagó una indemnización a los esclavistas y los marginados conglomerados afros esclavizados quedaron en la extrema pobreza.
Hoy 165 años más tarde, los afrodescendientes e indígenas concentrados en algunas regiones, han luchado por espacios en la sociedad y cada vez les cuesta más alcanzar sus derechos como seres humanos en un país que aunque no lo pregone, es centralista, racista y clasista. De esa forma, el lugar donde nazcas determina tu futuro y nivel de vida. Verbigracia, si naces en el territorio ancestral wayuú o en el Alto Baudó (Chocó) es como ganarte la lotería, pero al revés y es muy probable que te mueras de hambre.
Esas zonas son letales; allí donde abunda la desnutrición y la baja capacidad y oportunidad de aprendizaje infantil o al enfermar no se tiene una buena atención en salud. Por igual, las escuelas son enramadas en una ranchería o marginal selvática sin la más mínima evidencia del siglo XXI. A la periferia nacional, olvidada y desconocida, así como las regiones remotas del centro del país, no llega el Estado Social de Derecho, es decir, la dignidad humana. Todo se concentra en Bogotá y otras grandes ciudades.
Colombia sigue pareciéndose a la pirámide esclavista colonial, gobernada por unas pocas familias; incluso, hijos de presidentes que nacieron en Palacio fueron después presidentes. Élites que han mantenido el hambre, el analfabetismo y la miseria en grandes sectores de la población, mientras ellos disfrutan del poder. La pobreza rural se estima en el 65%. El país es uno de los más excluyentes del mundo. Son 20 millones de pobres y 7,2 millones en la indigencia. En La Guajira unos pocos acumulan riquezas, mientras muchos mueren de hambre.
El poder de la élite colombiana, la burguesa industrial financiera y la terrateniente tradicional es tanto político como económico. Existen algunas divisiones entre ellos; los poderes locales en la periferia y el central que define las políticas nacionales. El latifundio se fundamenta en una de las divisiones agrarias más desiguales del mundo; aun en pleno siglo XXI el uno por ciento de los terratenientes posee más de la mitad de la tierra cultivable del país. El 90% de la población campesina, indígenas y negros, es pobre.
La politiquería ha mantenido en Colombia unos feudos políticos al mando de unos barones electoreros, que mantienen a su alrededor grupos de individuos que se encargan de soportar esos territorios. Viven para lograr que la maquinaria funcione y han hecho que estas familias se perpetúen en el poder a cambio de protección y de puestos en la administración pública. La corrupción resulta imparable cuando se invierten dineros, se hacen componendas y se compran votos. ¿Cuánto costaron los 17 mil votos de ‘Ñoño’ Elías en La Guajira? ¿Hasta cuándo permitiremos que eso sigo ocurriendo? ¡Quién paga para llegar, llega para robar!