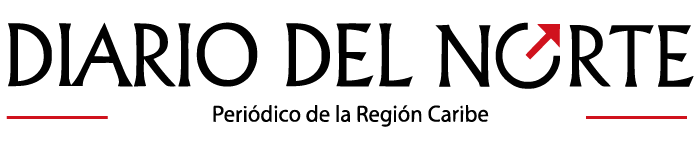La Guajira es un departamento fronterizo de 20.848 kilómetros cuadrados, que representa el 15,7% de la extensión del Caribe colombiano y el 1,8% del territorio nacional.
Territorio desértico en la Alta Guajira, con 403 kms costeros que representan el 24,4% del litoral Caribe y 249 kms de frontera con Venezuela. El río Ranchería, con una extensión cercana a los 150 kms, es considerado el eje estructurante del territorio al integrar la parte noroccidental con la zona sur.
Según las proyecciones del Censo del 2018, en el 2020 contó con 965.718 habitantes correspondiente al 9.4% del Caribe y el 1,92% del país. El 28,7% se encuentra entre la edad de 0 a 13 años, de ellos 112.396 son menores de 5 años. El 51% de sus habitantes se encuentran en la parte rural.
La población étnica (indígena y afrocolombianos) es de 455.187 (51,69%), 394.683 (44,82%) de ellos son wayuú asentados de manera dispersa en los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia, Maicao, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan.
Los desencuentros con la Nación
La historia de esta península está determinada por los desencuentros con la Nación. Ha sido una región que desde el inicio del periodo colonial se mantuvo por fuera de las lógicas mediterráneas que primaron en el país y cuyos indígenas no fueron sometidos. Hasta la parte alta del siglo XVII perteneció a la Real Audiencia de Santo Domingo.
Al inicio de la República su economía dependió del comercio con los puertos de las colonias holandesas en el Caribe. Para integrarla, en la Carta de Jamaica, Simón Bolívar (1815) propuso a Bahía Honda en el municipio de Uribia como capital de la naciente República de la Nueva Granda, lo cual no pudo lograr.
René de la Pedraja señala que por las tensiones existentes a finales del siglo XIX Panamá optó por la separación y La Guajira prefirió mantener la clandestinidad de sus relaciones comerciales con el Caribe y por este malestar fue cedida a Venezuela, pero rechazada por su Congreso. A partir de allí se ha conservado disfuncional a los modelos de desarrollo económico y social de la Nación.
Asociada a sus debilidades institucionales que hasta hoy se mantienen, a las dificultades de invertir de manera eficiente y transparente los recursos de regalías, a los problemas sociales como la desnutrición, la muerte continua de niños y la sequía que prima en gran parte de la Alta Guajira, se le determina como el revés de la Nación; territorio salvaje; frontera y tierra de nadie; la vergüenza de la Nación y el confín del mundo (finis terrae) y que según Pérez V-L se genera por la existencia de un profundo síndrome de vacío del Estado y de mercado.
Solo la explotación de recursos naturales (sal, gas y carbón) durante la década de los 70 logró vincularla tardíamente al sistema productivo del país.
De acuerdo al Dane, La Guajira para el 2018 mantenía un nivel de pobreza monetaria del 53,7%, frente al 27,0% del nacional. El 26,7% se encontraba en condiciones de pobreza extrema, mientras que el promedio nacional disminuía a 7,2%.
La pobreza multidimensional de La Guajira fue 51,4% en 2018, siendo la de mayor incidencia de los departamentos del Caribe ubicándose 17,9% por encima del promedio de la región y 19,6% del promedio nacional.
Los municipios con las mayores prevalencias se localizan en la Alta y Media Guajira. Uribia con un 92.2%, Manaure con 86.7%, Dibulla con 65.5%, Maicao en 60% y Riohacha 43,6%.
Para el mismo año el indicador de pobreza multidimensional en La Guajira se situó en 72,5%, siendo el tercer departamento con el mayor nivel de pobreza en centros poblados y rurales dispersos, mientras que el nacional alcanzó el 39,9%. Ello permite determinar la existencia de una alta correlación entre pobreza y ruralidad en estas entidades territoriales, ya que el 86.3% de la población rural prevalece en dichos municipios.
La desnutrición
La Guajira presenta una serie de privaciones que inciden en el nivel de salud (enfermedades gastrointestinales y desnutrición) y pobreza; la cobertura en salud que es cercana al promedio nacional, no es oportuna ni de calidad en los territorios dispersos y la tasa de analfabetismo (para personas de 15 y más años) es del 14,93 % cuando en la Nación es del 5,00%.
Estos factores incidentes fueron tomados por la Corte Constitucional para declarar el estado de cosa inconstitucional, como la violación generalizada de los derechos al agua, alimentación, salud y participación por parte de las comunidades wayuú y en especial de los niños y niñas de la etnia.
El grado de desigualdad e inequidad en la distribución del ingreso, medido a través del índice de GINI, evidencian que La Guajira es de los más altos del país. Este fue de 0,552 durante 2018, siendo el segundo departamento más desigual del país, si se compara con el 0,517 como promedio nacional.
Tratándose de que Colombia es miembro de la Ocde, estos promedios solo son comparables con los que se presentan en países altamente desiguales como los del continente africano tales como: Botswana 0,533, Mozambique 0,54 y República Centroafricana con 0,562.
En el ámbito económico, el aporte que le hace La Guajira a la Nación desde la producción de bienes y servicios durante el 2018 se ha podido establecer en el 1,2% del Producto Interno Bruto –PIB–, aunque durante ese año decreció (-0,2%) e igualmente en el 2019 (-0,8%).
Por el nivel de la contribución que realiza por intermedio de la explotación minera de gas y carbón, la hacen dependiente de la minería al representar el 45.4% en el 2018 y el 38,9% del PIB departamental en el 2019. El PIB per cápita como porcentaje del promedio nacional en el 2018 se situó en 68.14%.
Una de las consecuencias son las altas tasas de mortalidad de niños menores de 5 años señalada por la Corte Constitucional en el fallo de la Sentencia T-302 de 2017. Esta realidad es vivida principalmente por los miembros de la etnia wayuú, la que se encuentra determinada por múltiples factores.
Fuente Veeduría a la implementación de la Sentencia T-302 de 2017