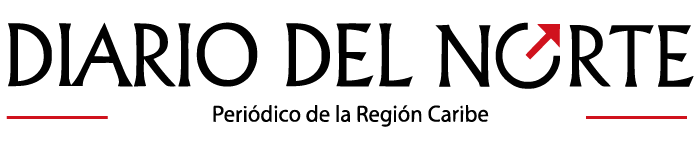Observando el debate que ha suscitado el Proyecto de Ley de Reforma a la Salud presentado por el Gobierno nacional, me permitiré hacer una reflexión en relación de algunos comportamientos que históricamente hemos asumido como sociedad los colombianos.
Es un hecho real e inobjetable que nuestro sistema de salud requiere ser modificado más temprano que tarde para mejorarlo, más allá del tema de la cobertura. Se requiere una mejor atención y un sistema primordialmente preventivo, sin la intermediación costosa e ineficiente de las EPS.
Es tan real las deficiencias de nuestro sistema de salud, que hoy quienes se oponen a ese proyecto de ley, mediante sus partidos políticos están presentando iniciativas parlamentarias, buscando mejorar el sistema que dicen defender. Quizás al mejor estilo del gatopardismo: “Proponer cambiar todo para que nada cambie”.
Son muchas las deficiencias en materia de acceso a la atención oportuna, en la prevención, atención temprana con especialistas, programación de cirugías, tratamiento de enfermedades crónicas, entrega de medicamentos especializados y de alto costo, entre otros factores de la calidad del servicio. Tan es así, que la Defensoría del Pueblo en un informe del año pasado 2022, señala que de las tutelas que invocan el derecho a la salud interpuestas en el país, sólo entre enero y septiembre del año 2022, se presentaron 109.825, es decir 12.203 tutelas mensuales en promedio. Eso corresponde a las personas que están en capacidad de contratar a un abogado o tienen alguna experticia para realizar acciones de tutelas; que es ostensiblemente inferior a las personas que con sus derechos de salud vulnerados no tienen recursos económicos o de conocimientos para presentar esas acciones constitucionales.
Repito, es un hecho real y objetivo las deficiencias del sistema de salud que hoy manejan las EPS. En este año, según un informe de Superintendencia de Salud, 16 de ellas están en proceso de liquidación y 10 vigiladas por la Supersalud; sin embargo, cuando se hacen encuestas las personas manifiestan estar satisfechas. Esa satisfacción surge quizás por el temor infundado que si no tenemos EPS, regresaremos al viejo régimen de salud del siglo pasado.
Así sucedió a lo largo del difícil camino de la abolición de la esclavitud en Colombia, que desde el mismo año 1819, cuando Simón Bolívar en un acto de grandeza y reconocimiento de la participación de los esclavos en el movimiento independentista, lo propuso en el Congreso de Angostura, los intereses de los poderosos esclavistas se impusieron y no fue posible en ese momento. Sólo se pudo concretar en el año de 1851, cuando se expidió una ley firmada por el presidente José Hilario López. Siendo necesario, indemnizar a los esclavistas que junto con el Estado, colocaron un precio (Avalúo) por cada esclavo para su libertad, de acuerdo al rango de edad y del sexo, como si se tratara de bienes muebles y no de seres humanos. Pero incluso, en algunos sectores del país los mismos esclavos, que nunca había conocido otra condición distinta de la esclavitud, tenían temor de perder la garantía de una comida y un lugar donde dormir.
Lo mismo sucedió con el Proceso de Paz liderado por el presidente de la época Juan Manuel Santos. Se estaba negociando el cese de un conflicto armado con el grupo guerrillero más antiguo de América Latina, que superaba los cincuenta (50) años de existencia. De acuerdo a cifras de la Comisión de la Verdad, había dejado siete (7), millones de desplazamiento forzado, 121.768 desaparecidos, 50.770 secuestrados, 500.000 homicidios; con un subregistro que sin duda alguna es muy superior a los datos conocidos y registrados. Con todas estas cifras de terror, cuando el presidente Juan Manuel Santos consultó mediante un plebiscito a los colombianos, el 50.21% de los votantes dijo que no estaba de acuerdo con el Proceso de Paz, frente al 49.78% que dijo que sí las aprobaba. Querían la guerra, pero con los hijos de otros.
Pero lo que es peor, la indiferencia de los colombianos sobre la toma de decisiones para terminar el conflicto con ese grupo guerrillero. De un censo electoral de la época, 34.899.945 de ciudadanos actos para votar, sólo salieron 13.066.047, es decir, sólo el 37,4%.
¿Qué pasaba por la mente de ese 62,6% del pueblo colombiano que se mostró indiferente frente a esa realidad de una paz con ese grupo insurgente, por muy imperfecto que le pareciera el acuerdo?
Razón tiene el escritor colombiano Mario Mendoza, cuando dijo que le indignaba el comportamiento de los colombianos frente al plebiscito de la paz, y nos recordó que los procesos de paz a nivel mundial siempre fueron la presión de la sociedad civil para que los combatientes se sienten a la mesa, negocien y firmen.
Aquí en Colombia había sido al revés, fueron los combatientes quienes tomaron la iniciativa y la sociedad civil, víctima de ese atroz y cruento conflicto, en su gran mayoría se mostró indiferente.
Seguramente hay muchos trabajos de investigación de sociólogos, antropólogos, filósofos, psicólogos, psiquiatras u otras profesiones, investigadores colombianos o extranjeros que tendrán estudios relacionados del porqué una sociedad como la nuestra reacciona de esa manera. Ojalá se logré reformar el sistema de salud para que ese derecho fundamental deje de ser una mercancía y podamos tener un sistema de salud preventivo, predictivo y más eficiente.