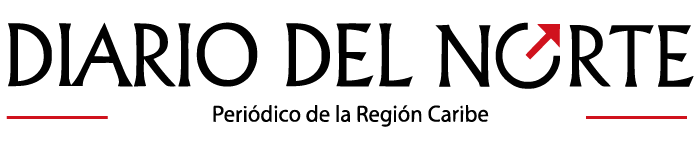Con respecto al repertorio de la música vallenata, si de algo cada vez estoy más convencido es que valorar o etiquetar una canción como parte del género vallenato, es un asunto de lo que llaman desde los estudios de coloniales “conocimiento situado”, es decir, depende a quién, dónde y cuándo se haga la pregunta. Los límites del hasta dónde llega “lo vallenato” y comienza “lo no vallenato”, depende de varios aspectos por parte del músico o melómano: sus categorías y esquemas de recepción y apreciación del género vallenato, su saber situado y habitus, las representaciones sobre esta música, lo ortodoxo o heterodoxo de sus clasificaciones, de si concibe al vallenato como género o como etiqueta de mercado, hasta de su lugar de enunciación y agenda.
Es posible que, para un melómano de Valledupar o el sur de La Guajira, zuletero de los 70 y 80, si se le pregunta si una canción de los Inquietos, Los Gigantes o Los Chiches es vallenato, dirá que no, que son “baladas” disfrazadas de vallenato. Esa misma pregunta, si se le hace a un zuliano, a alguien del interior del país, del sur del Cesar o en Monterrey, dirán con toda certeza que son vallenatas y hasta las pondrá como ejemplos de “clásicos” o “auténticas”.
Si les pregunta a los chocoanos o urabeños si, las canciones de estilo afarisao (de Farid Ortíz) y lo que llaman chiquilero como ‘La camisa rayá’ o ‘El bolsillo pelao’ que han grabado Durán, son vallenatos, dirán que sí. En otras regiones como el Cesar y La Guajira, excluyen ese repertorio de la categoría de “vallenato”. Igual pasa, dependiendo a quien le pregunte usted si canciones de Carlos Vives como ‘La tierra del olvido’, ‘Qué diera’ o ‘La cartera’ son vallenatas. Un melómano de zona urbana andina dará su asentamiento; en otras regiones, negarán cualquier adscripción al género: “eso no es vallenato”. La oferta musical de la llamada nueva ola vallenata, es asumida como vallenata o no, dependiendo a quién le haga la pregunta. El abuelo y el padre con solo hacerle la pregunta se disgustarán. Pero, si es el joven hijo, asiduo visitante de los conciertos, la pondrá como referente de lo que es un “buen” vallenato.
Cabe aquí, hacer algunas precisiones. Ya desde la musicología, Charles Hamm, considera la idea de flexibilidad entre los géneros, la posibilidad de asignar más de un género a una pieza musical. Según esto, si se acepta que el pasebol y el paseaíto son formas de las músicas sabaneras, no se descarta, desde esta tesis, que también sean parte del vallenato. Algunas canciones de Carlos Vives bien pueden ser “vallenatas” o entrar en la etiqueta de pop latino, las fusiones de Silvestre o Pipe Peláez bien pueden ser rotuladas como vallenato o como reguetón o a medio camino entre ambos géneros. Es decir, en las músicas populares, actualmente no se puede hablar de dualismos excluyentes, no cabe el “es negro o es blanco”. La otra precisión es que, mientras sigamos sesgados en solo valorar como vallenato lo que se toca en los concursos de los festivales, no vamos a entender que también es vallenato lo que se hace y se interpreta en las demás performances: casetas, parrandas, conciertos, grabaciones, serenatas.
Todo esto hace emerger ciertas preguntas: ¿Existe una “verdad” que sepulta las otras en la valoración de lo que es y no es vallenato? ¿El hecho que el vallenato haya nacido en el Magdalena Grande, hace que esos juicios y categorizaciones de otras formas y estilos que se hacen en otros nichos sean espurios? ¿Es un asunto de ignorancia o de conocimiento situado valorar otras formas y estilos como vallenatas? ¿Si como auténtico se tiene lo que para una persona es verdadero, fiel y que se muestra como es, es menos auténtico el vallenato que prefieren los melómanos de nichos diferentes al antiguo Magdalena Grande? Lo vallenato no se define por sus “esencias”, sino por el contexto en el que se sitúe, dejar de hablar de vallenato “de” para referirse a vallenato “en” nos hará entender mejor porqué lo que es auténtico en unos sujetos, lugar y tiempo, deja de serlo en otros.