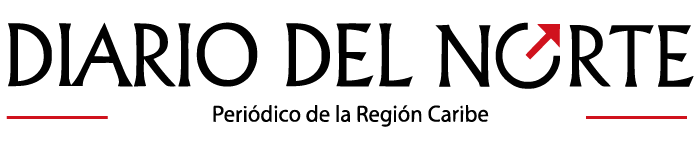Segunda parte
Uno de los más asendereados mitos del vallenato, califica nuestra música como folclórica. Para que un género sea folclórico, la música debe ser anónima, local, trasmitida cara a cara, con funciones culturales variadas, hechas no por profesionales, sin incidencia institucional, entre otras características. En el vallenato existe la autoría reconocida, con muchos profesionales hacedores, es transnacional, mediática, masiva, de entretenimiento como funcióncasi exclusiva, hecha para vender y depende de escuelas, festivales, emisoras, sellos discográficos. Es decir, todas las características de una música popular, hay escasos rastros de música folclórica en el vallenato.
Otro mito que se repite, es el que presenta la canción vallenata como narrativa. Si bien en los primeros periodos era más frecuente escuchar canciones narrativas, no ha predominado la narración en la canción vallenata. Ya Ismael Medina Lima y Julio Escamilla, en sendas obras, han hecho el ejercicio con un corpus de canciones, resultando que en su gran mayoría son lírico descriptivas, unas pocas son narrativas. Para ser narrativa, debe contar una historia con su trama completa y prevalecer los verbos de acción; la canción vallenata generalmente describe una relación, situación, sentimientos, emociones.
Siguiendo con los mitos, quien quiere pontificar sobre vallenato dice: “vallenato solo es paseo, son, puya y merengue”. Esa es una verdad de labios para afuera. Tanto músicos como melómanos, en un acuerdo implícito, saben que estas son solo las formas tradicionales que se usan en los festivales, pero que el vallenato no solo es los que se toca en los festivales, que otras formas se han derivado de estas, que hay varios tipos de paseos y nuevas formas que, aunque no suenen en los concursos de festivales, han sido apropiados por músicos y melómanos: el vallenato no está terminado de inventa.
Otra forma de descrestar, es repetir el canon según el cual, “en la parranda no se baila”. A Escalona, consumado parrandero, le escuché decir que esa era una gran mentira. Tuve el testimonio de Beto Murgas quien, me contó que aprendió a tocar en las fiestas de la sierra en Villanueva donde iban, en diciembre, las mujeres a bailar en las parrandas de caficultores. Rodolfo Quintero, analista del vallenato, sostiene que ese mito surgió porque la parranda escenario para hombres, así que si no se bailaba era por ausencia de la mujer y, si estaban, su espacio era la cocina.
Se ha formado la representación de que son los espacios que más preservan la tradicionalidad del vallenato. Esa es una verdad a medias. Nada ha contribuido a innovar y cambiar más el vallenato que el Festival de la Leyenda Vallenata: los solos de caja, guacharaca y acordeón nació en el festival; también allí se aceleró el tiempo de la puya y se ralentizó el son. Antes del festival, había variedad de estilos, hoy el de Luis Enrique Martínez es canon hegemónico, así como nació en el festival ese formato que, llaman “canción festivalera” que delimita las temáticas con sus formulismos.
Otro relato que se repite, es ese según el cual, la colita era una fiesta de pobres a la que se “colaban” los ricos una vez se terminaba la de clase alta. En los pueblos de la zona rural donde se organizaban colitas, no había tal distinción de clase como para intuir que era exclusiva de clases bajas y que los “colados” eran los de clases altas. Hay quienes lo explican por el baile en fila (cola) muy común en esos tiempos. Otra versión, sugiere que el nombre de colita se dio porque para solicitar la pareja, pedían una colita, lo que hoy en día es llamado barato.
En suma, de verdades absolutas que son a medias o en nada ciertas, de hipérboles bien intencionadas pero mal informadas, de cánones impuestos por gurúes que crean dogmas inaplicables en la realidad; de tradiciones inventadas que tratan de darle tradicionalidad a lo que es reciente: de falta de rigor y mucho seguidismo está cargado y permeado el discurso sobre la música vallenata. Escenario que es una oportunidad de revisar, con lentes más objetivos, la literatura y las representaciones sobre la música que nos gusta tanto, que la valoramos como religión y terminamos colgándole mitos.