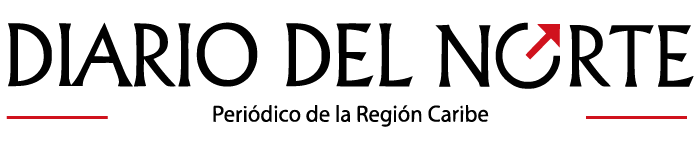Hemos oído hablar de las salinas de La Guajira, infinidad de veces, sobre todo de las de Manaure. La información que nos llega se refiere casi siempre al espectáculo que representa verlas contrastando con el medio árido donde se ubican, así como la manera más atractiva de realizar un viaje para conocerlas. Es decir, de su importancia turística.
Precisamente por eso, el aspecto de las salinas que ocupa esta crónica es la historia de su explotación, poco conocida por todos.
La narración sobre el origen de la explotación de las salinas de La Guajira nos proporciona una serie de elementos de gran importancia para la comunidad guajira y en particular para los grupos indígenas vinculados de una manera u otra con esta tarea.
En ella se hace referencia al intercambio de bienes por la sal extraída, trueque que se realizaba en la costa incluso antes de la llegada de los españoles. Este intercambio se realizaba no solo entre los mismos guajiros a nivel local, sino en toda la región con otros grupos indígenas, entre ellos los Arhuacos de la Sierra Nevada. Desde antes de la llegada de los españoles, las salinas de La Guajira fueron explotadas por los nativos y el laboreo de la sal tenía cierta importancia en Bahía Honda y en Manaure. En tiempos de la Colonia algunas de las salinas marítimas eran consideradas propiedad de la Corona y otras eran explotadas libremente por los particulares.
Ya en 1835 las salinas de Santa Marta y Riohacha eran arrendadas por el gobierno, quien ejercía una labor fiscalizadora para el cobro de impuestos y la distribución de la sal en el país. Una de las funciones principales de este control era la protección de las salinas terrestres de Zipaquirá, a las cuales las marítimas hacían una gran competencia.
En 1862, el general Tomás Cipriano de Mosquera dispuso que el producto de las salinas marítimas de La Guajira se destinase “al fomento de la civilización de los indios”. Las salinas fueron arrendadas a diferentes particulares y entidades hasta el año de 1905, cuando se entregó al Banco Central la administración de las salinas marítimas, en virtud de un contrato celebrado, por cinco años, con el Ministerio de Hacienda.
En 1910 es el gobierno quien administra y explota por su cuenta y puede dar en arrendamiento a las salinas. En 1913, las salinas principales y en actividad pertenecen a la nación; se incluyen en ellas a Manaure y Bahía Honda, entre otras. Algunos habitantes de Manaure recuerdan a un riohachero, don Luis Cotes, quien llegó hacia el año 1922 con el propósito de instalarse y, con el permiso del gobierno, realizar la explotación de las salinas marítimas. Recuerden que Luis Cotes fue socio del expresidente Alfonso López Pumarejo quien lo visitaba asiduamente. “Para lograr su cometido y conociendo ya a los indígenas, don Luis Cotes se casa con una mestiza de la región llamada doña Lucila Barros. Don Luis comenzó a organizar la explotación como una empresa privada. Para tal efecto decidió traer indígenas de la Alta Guajira con el propósito de aumentar la producción, puesto que el trabajo era muy largo y laborioso. Este incluía: el picado y ensacado de la sal y transporte a la espalada de indígenas hasta la bodega construida para tal efecto. Existían además cayucos que llevaban la sal de los vapores. Estos trabajos de carga de los barcos ocupaban hasta 100 indios” datos suministrados por el Instituto Geográfico Agustin Codazzi, 1977.
Hasta el año de 1941 continua el sistema de arrendamiento de salinas. En esa fecha el Banco de la República tomó a su cargo la Concesión de las Salinas Marítimas, y procedió a seleccionar en razón de su rendimiento cuáles tenían posibilidades de explotación técnica y económica. Para 1965 se había iniciado el primer ensanche en Manaure que aumentaría la producción de 30 mil a 250 mil toneladas por año, con una ampliación del área utilizada de 70 a mil hectáreas. Se realizó además el montaje de equipos de bombeo y la construcción de un embarcadero y muelle. El abastecimiento de materia prima para la planta de soda de Cartagena fue el objetivo primordial de este ensanche.