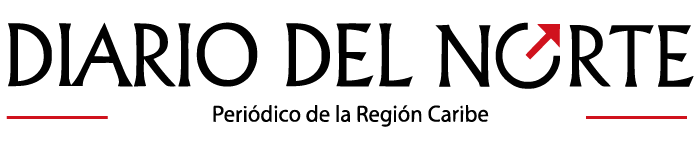Si hay una música disputada es la vallenata. Por años, guajiros, magdalenenses y cesarenses, se han tranzado en debates de reclamo para legitimar algún punto geográfico como “cuna” vallenata.
En 1948, el abogado de Guamal, Gneco Rangel Pava, en su obra “Aires guamalenses”, postula a su pueblo como cuna del vallenato por una supuesta preexistencia de sus ritmos desde tiempos muy remotos en esa población. Pero, no llega a probar que, en otras poblaciones o subregiones, no existían tales formas previa o simultáneamente que en Guamal.
Ciro Quiroz, en su libro ‘Vallenato, hombre y canto’ (1983), sugiere que la cuna del vallenato es su pueblo, El Paso, Cesar. Para ello, reconstruye varias generaciones de músicos vallenatos que nacieron en El Paso, no aporta más pruebas.
En Ciénaga, Diego Cardona, aventura la hipótesis que fue el cienaguero Clemente Escalona, padre de Rafael Escalona, quien llevara este ritmo a Valledupar. Conjeturas que se diluyen ante la evidencia: Clemente Escalona era un militar y no un músico, por otra parte, Escalona nunca reconoció influencia musical de su padre, además, hay sobradas muestras de la existencia de la música vallenata en la región antes de la llegada a Valledupar del padre de Rafael Escalona.
Otro punto que también reclama ser la “cuna del vallenato” es el corregimiento de Atánquez. Sus gestores culturales, defienden la tesis que el vallenato es una derivación de sus aires tradicionales. Se han apoyado, en algunas discretas coincidencias entre los patrones del son vallenato y el chicote. Nadie ha podido demostrar si, los nombres de merengue, son y puya pasaron de la música serrana al vallenato, o si bien, pasaron del vallenato al chicote y gaita.
Existe la tesis del origen fonsequero de ‘Chema’ Gómez Daza, explica que, desde Riohacha, se trasladaron hacia Fonseca los comerciantes italianos Donato y Félix Anichiarico, quienes llevaron acordeones y los enseñaron a tocar. “Chema” Gómez, tal vez no tiene en cuenta que los mismos comerciantes ya habían vendido esos mismos acordeones en Riohacha y los tantos que habían sido introducidos a la región desde diferentes puertos. Acordeoneros había muchos cuando surgieron los primeros en Fonseca. También incurre en el sesgo de sugerir que el vallenato nace después de la entrada del acordeón.
Por último, la tesis más aceptada, es que tal género pudo tener su punto de origen en la Provincia de Padilla, parte de la actual Guajira. Favorecen esas representaciones, pruebas como las crónicas de Candelier y Goenaga quienes son los primeros en describir la existencia hacia 1890 del conjunto de acordeón, caja y guacharaca en cumbiambas de Riohacha, fiestas y parrandas. También por los estudios como los de Viloria y González Zubiría que demuestran que Riohacha fue el primer puerto por donde entraron acordeones importados entre 1856. El relato fundacional de Francisco El Hombre, la cantidad de músicos de esta región que hizo parte de las primeras generaciones de acordeoneros, la prolija participación de intérpretes guajiros entre las máximas figuras del vallenato hace que la antes llamada Provincia de Padilla, sea para los guajiros, argumentos a favor de ser el probable epicentro germinal de la música vallenata.
En aras de la objetividad, privilegiar a La Guajira como cuna del vallenato es una hipótesis, no hay certeza para darlo como una verdad absoluta. Está más sustentada en fuentes primarias de la tradición oral. En suma, se puede concluir sobre el origen geográfico de la música vallenata que, como zona nuclear amplia, gran parte del Magdalena Grande (Magdalena, La Guajira y Cesar) se constituye como territorio donde nació el vallenato. El vallenato no nació con la llegada del acordeón, tampoco hay creador o “inventor” de esta música, sino que es un fenómeno de creación colectiva.