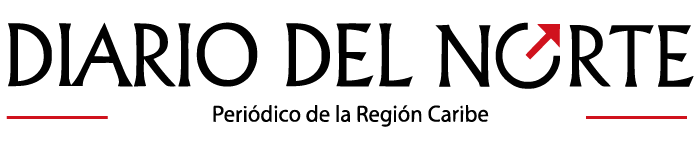Hace cuatro años, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional a través de la Sentencia T-302 de 2017, en donde se ordenó proteger la vida de los niños y niñas indígenas menores de cinco años de los municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha.
Desde ese 2017, poco se ha avanzado en la implementación de la sentencia, muy a pesar de que en la misma se le indica a las instituciones el paso a paso a seguir.
La desnutrición es uno de los problemas más graves en La Guajira, en donde los protagonistas son los niños y niñas, que sufren sus consecuencias por diversas razones como el poco interés de las autoridades por acercarse a sus territorios y proveerlos de todo lo que requieren para que gocen de un crecimiento sano como el acceso a una adecuada alimentación, a agua potable, salud y educación.
Un informe de la Defensoría del Pueblo, revela que en La Guajira los menores siguen sufriendo por desnutrición aguda y crónica.
Además que la desnutrición es una de las más graves vulneraciones contra el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación y al desarrollo integral de la niñez. Tiene consecuencias –a veces irreparables- de orden cognitivo, físico, psicológicos, emocional, y en el peor de los casos, mata.
Las cifras revelan por ejemplo que los departamentos que presentan el mayor número de casos registrados de desnutrición en niños y niñas son Bogotá (1.756), la Guajira (1.121), Antioquia (724), Cundinamarca (625) y Cesar (493).
A partir del número de casos registrados por el INS, entre los años 2017 y 2020, la desnutrición aguda en menores de cinco años ha presentado una tendencia a la disminución. Por ejemplo, entre el año 2019 y el 2020 se evidencia una notable disminución del 40%.
Así pues, este cambio en la tendencia podría deberse, en parte, a la implementación del Plan Nacional contra las muertes por Desnutrición Ni 1+, del Gobierno nacional, que inició en enero de 2019; pero esta iniciativa está focalizada en los departamentos que han presentado las tasas más altas de mortalidad por y asociada a desnutrición desde 2018.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin, 2015), entre 2010 y 2015, el porcentaje de desnutrición aguda en Colombia aumentó 0,7%; pero, en comparación con otros países de la región, estos niveles han disminuido. Sin embargo, eso no significa que la situación nutricional en Colombia sea favorable se deben robustecer las acciones para poner fin al hambre extrema y la desnutrición.
Entre el año 2017 y 2020, el INS, en el Informe de Evento epidemiológico de Desnutrición Aguda, Moderada y Severa en Menores de 5 años, registró 54.693 casos con desnutrición aguda. A 31 de diciembre 2020, se tuvo conocimiento de 10.973 casos, de los cuales, 2.177 (19,8 %) son menores de seis meses; 2.312 (21,1 %) son niños y niñas de 6 a 12 meses, y 6.484 (59,1 %) son niños mayores de un año. Estos fueron los departamentos que presentaron el mayor número de casos registrados de niños: Bogotá (1.756), La Guajira (1.121), Antioquia (724), Cundinamarca (625) y Cesar (493).
Según la Ensin 2015, la desnutrición crónica evidencia una disminución en la última década: se pasó de una prevalencia de 16% en el año 2005 a 10,8% en el año 2015.
En relación con la desnutrición crónica en la primera infancia, el país ha disminuido la tendencia en el número de casos. Asimismo, la encuesta muestra que la mayor prevalencia de desnutrición crónica se encontró en niños y niñas indígenas (29,6%) y en la zona rural (15,4%), en comparación con la zona urbana (9%).
De la misma forma, muestra que las tres regiones con alta prevalencia de este fenómeno son Bogotá (13,0%), la región Atlántica (12,1%) y las regiones de Orinoquía y Amazonía (12,3%).
El informe revela que los departamentos que registraron el mayor número de menores fallecidos por desnutrición en el año 2020, fueron: La Guajira (48), Atlántico (22), Valle del Cauca (14), Bolívar (12), Cesar (12) y Chocó (10).
Las instituciones
La falta de una adecuada articulación entre las instituciones del Gobierno nacional, el departamental y los entes territoriales de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, no ayuda a que se trabaje de manera concertada a través de los diferentes programas que tienen como objetivo proteger a los niños y niñas menores de cinco años.
Para la Defensoría del Pueblo, la articulación de las instancias debe hacerse tanto a nivel nacional como territorial. Eso exige la interacción con todos los espacios y mecanismos diseñados para el seguimiento de la implementación de la política pública, y en general, para la protección y garantía de los derechos de niñas y niños.
De igual forma, los funcionarios delegados para asistir a las instancias de coordinación deberían estar formados y con suficiente experiencia en los derechos de la infancia, protección y desarrollo integral; así, no se generan retrasos ni desgaste institucional.
Por el contrario, se permite que las decisiones que se tomen dentro de estas instancias se hagan en favor de los derechos de los niños. Por último, la alta rotación de los funcionarios en estos espacios dificulta, en ocasiones, la sostenibilidad en la toma de decisiones y en la responsabilidad de las ejecuciones.
A su vez, es preciso adelantar un acompañamiento más eficiente con las administraciones municipales para los ajustes de planes, programas y proyectos en los planes de desarrollo. De esta manera, no se fracturan los procesos que en muchas ocasiones los obligan a empezar de nuevo y a no construir sobre lo construido.